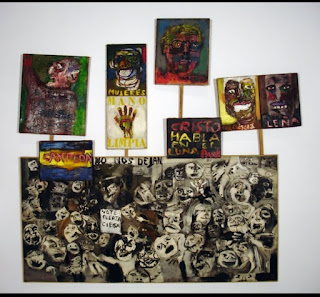Primera Entrada
Hemos escuchado Tres Minués Argentinos “Los abrazos”, de Amancio Alcorta; “Minué en Fa Mayor”, de Juan Pedro Esnaola ; y “Figarillo”, de Juan Bautista Alberdi, interpretados por el Cuarteto de Amigos, integrado por Haydée Seibert y Gustavo Mulé violines, Carla Regio viola y Siro Bellisomi violoncello.
El minué, que en época de Rosas se había bailado como minué montonero, y conocido como el federal en Buenos Aires, se venía danzando en el Río de la Plata durante todo el siglo 18 y a pesar de los cambios políticos luego de 1810 y de las ideas románticas que llegaron de París, desde la década de 1830, se mantuvo vigente hasta pasado el medio siglo, no sólo en Buenos Aires, sino en todo lo que fue alguna vez el virreinato.
…
Todas las barrancas de Buenos Aires desembocan en el Río de la Plata. Algunas de manera pública y visible, y otras bajan como avenidas y pasan prácticamente inadvertidas para el común de todos nosotros.
Ahora: estamos sobre las barrancas de Belgrano cerca del río que, como escribió Florencio Escardó: “…no es una vía para irse sino una patria para quedarse, y agregó, es casi un río de tierra y los barcos que lo cruzan no lo navegan, lo transitan. Ha sido necesario hacerle canales que son los caminos de una pampa, (son) serpenteantes (e) irregulares…el río no admite navegantes, el río requiere rastreadores, como la pampa” misma.
Entre nosotros y el río, está la Avenida del Libertador. Nace en el barrio de Retiro y finaliza luego de unos 35 km en Tigre y San Fernando y supo estar flanqueada, en otra época, por casas que no impedían la brisa del río, aunque luego se convirtió en un "túnel de altos edificios” que nos separan un poco de ese aire ribereño.
Estas barrancas son los bordes de la antigua terraza fluvial que delimitaba los bañados del Río de la Plata cuando había crecida. Ocupan lo que fue la quinta de Valentín Alsina cuya casa fue contemporánea a la fundación del pueblo de Belgrano y junto con esta casa, perdura como uno de los pocos testimonios de arquitectura italianizante de mediados del siglo XIX.
Estamos en el ciclo Música e Historia en los Palacios de Buenos Aires, ciclo que se inició con el deseo de recrear lo que fue la atmósfera original de la audición y la interpretación de obras del clasicismo y del romanticismo.
Se trata entonces aquí de música de cámara, creada para ser ejecutada en los grandes palacios de las cortes europeas. Música que, inicialmente había sido escrita para aficionados, y se ejecutaba como diversión en la intimidad. Y que poco a poco, comenzó a difundirse en pequeñas salas de concierto, y en las casas de la gente que contaba con tiempo y recursos para el ocio.
En nuestro país, fue a comienzos de siglo XIX, en las tertulias, luego les llamaron recibos -vieja costumbre española-, donde tuvo lugar el encuentro entre las élites y la música de salón. Se bailaba música europea; se escuchaban clavicordios, pianos y arpas.
En cambio entre las clases populares uno de los instrumentos que se destacó fue la guitarra. Se la escuchó en pulperías, rasgada o apenas punteada, y en ocasiones acompañada de palabra, más dicha que cantada. En los comienzos de siglo XIX surgieron las payadas, enunciación centrada en la forma y por lo tanto una poética, sometida a las tradiciones de la oralidad.
Posteriormente, formaron parte de la gauchesca, ya como literatura, que, por supuesto, nació como recuerdo, leyenda, acerca de un pasado mítico.
Hacia el período de la Constitución Nacional, en 1853, y coincidiendo con la llegada de miles de inmigrantes desde diversos sitios de Europa y Medio Oriente, se desarrolló el gusto por la ópera y por la música vocal e instrumental de cámara.
Hoy aquí, en el club Belgrano, en el marco de este ciclo “Música e Historia en los palacios de Buenos Aires”, en su cuarta temporada, declarado en los años 2016,18,19 y 20 sucesivamente, de interés cultural por el ministerio de cultura del Gobierno de la ciudad y también por la Legislatura porteña en 2019.
De esta manera rendimos homenaje a los edificios más emblemáticos, y en ellos a Buenos Aires y a Argentina, a través del cruce entre Historia, Arquitectura y Música.
A continuación escucharemos nuevamente al Cuarteto de Amigos en la interpretación de Cuarteto N° 1 Op. 20, de Alberto Ginastera , IV Mov. Allegramente Rustico
Segunda Entrada
El cuarteto que acabamos de escuchar es de 1948 y fue estrenado al año siguiente en la Asociación Wagneriana de Buenos Aires. Es justamente a partir de este cuarteto cuando el lenguaje de tipo nacionalista de Ginastera inicia un camino hacia otras rutas, y vale decir que con este cuarteto Ginastera logró mucho éxito en los Estados Unidos, país que estuvo ligado a su producción a través de numerosos encargos y testigo por lo tanto de sus mayores triunfos internacionales.
…
Vamos a recorrer un poquito, no toda obviamente, la historia de Belgrano, y podemos comenzar diciendo que en el siglo 18, en la actual zona de Luis María Campos entre Sucre y Juramento, los monjes franciscanos obtenían cal, que una vez que la mezclaban con conchillas extraídas en el bajo de la barranca, lograban que fuese más pura, más dura, y que sirviera por lo tanto para construir las primeras iglesias de la ciudad, entre otros edificios. Es por eso que en aquel entonces, el siglo 18, el nombre de lo que hoy es el barrio de Belgrano era: la Calera.
Aún hoy, luego de una fuerte lluvia, apenas excavando un poco en la barranca de este club y en la que cae a La Pampa se hallan trozos de piedra de cal.
Sabemos que cuando se construyó la cancha de paddle aparecieron piedras de color blancuzco que luego fueron analizadas debidamente y se comprobó que eran piedras calizas.
Los franciscanos habían explotado los terrenos alrededor de las actuales La Pampa y Arribeños, ya que en 1720 habían sido autorizados por los Espinosa, sus dueños, a extraer cal y también un horno para quemar la cal, y una capilla, todo esto en los alrededores de las actuales La Pampa y Arribeños, sobre las barrancas. Ellos construyeron la iglesia de San Francisco, en Alsina y Defensa, Con el tiempo ocurrió un incidente entre un pariente de los Espinosa que quiso hacer uso de una chacra y los franciscanos actuaron como dueños, haciendo uso de las tierras como propias.
En la época de las primeras invasiones inglesas, en 1806, cuando la ciudad cayó en manos de Beresford, era Cornelio Saavedra, futuro presidente de la Primera Junta, quién explotaba los hornos de la Calera. Por qué Saavedra? Porque las había heredado en el año 1798 cuando enviudó de su prima hermana, que además era su mujer, casada con él en segundas nupcias, viuda de Mateo Ramón de Álzaga, quien a su vez había comprado las tierras a Espinosa.
Llegando a diciembre de 1830 fue mensurado, entre otros, el terreno de Saavedra conocido como la Calera de los franciscanos y en el plano figuraba la existencia de la capilla. Esta había quedado vacía de sus elementos religiosos y servía como depósito desde 1774, año de expulsión de los franciscanos.
Recién medio siglo después recuperó su estatus de lugar de culto.
Hacia fines del siglo XIX, en 1883, el plano de esa propiedad estaba con los títulos originales depositado en Londres. Y le fueron entregados a Dardo Rocha, gobernador de Buenos Aires, por Máximo Terrero, esposo de Manuelita Rosas, acompañados de una carta en la que constaba que era propiedad de Juan Manuel de Rosas. Esas tierras se habían ido valorizando con el tiempo no solo por ser chacra sino porque había esclavos, ligados a las encomiendas, que eran un hecho que servía para garantizar la paz social y ubicar en algún espacio a los indios del lugar.
Esta fracción comprendía: “la conocida con el nombre de la Calera; la casa, la Capilla, y el horno de quemar cal y de ladrillos, que allí se conocía por de la posesión de los Padres de San Francisco”.
¿Dónde estamos? Estamos en el terreno lindero al que acabamos de mencionar, hoy club Belgrano, antigua casa de la familia Corvalán.
…
Y lo hacemos escuchando música de cámara cuyo nombre proviene de las pequeñas habitaciones en las que se ensayaba durante la Edad Media y el Renacimiento europeo.
Y a continuación escucharemos al Cuarteto de Amigos en la interpretación de la obra de Luis Gianneo. De las tres piezas criollas, Lamento quichua
Tercera Entrada
Luis Gianneo fue miembro del grupo Renovación que se formó en 1929 en la sede de Amigos del Arte, en la calle Florida al 659, y que se caracterizó por valorizar en sus obras instrumentales: las melodías populares y los ritmos de danza rioplatenses, pampeanos y andinos.
…
Volviendo a Belgrano…
El arquitecto Juan Antonio Buschiazzo, que fue quien realizó la casa municipal de Belgrano, concluyó la iglesia de la Inmaculada Concepción, además de proyectar la avenida de Mayo, y otras muchísimas obras importantes de Buenos Aires, fue quien intervino en la ampliación de esta casona en 1896, cuya inicial construcción había sido hecha por el dr Rafael Jorge Corvalán, en el año 1858.
Rafael Corvalán había nacido en Buenos Aires en 1809, hijo del general Manuel Corvalán Sotomayor, que había sido combatiente en las invasiones inglesas, también en el Alto Perú y finalmente edecán de Juan Manuel de Rosas.
Como Manuel viajaba a Cuyo para asumir como gobernador de San Juan, fue uno de los acompañantes de Remedios, la mujer de San Martín, cuando esta se trasladó a Mendoza, siguiendo a su marido. Manuel tuvo una hermana: Margarita, considerada una de las patricias argentinas, por su participación en la confección de la bandera del ejército con el que San Martín cruzó los Andes.
Manuel fue amigo personal de San Martín y colaboró con parte de su patrimonio personal al equipar con armamento el ejército liberador.
Rafael, su hijo, quién construyó esta casa, estudió en el Colegio de Ciencias Morales, luego Colegio Nacional BsAs, donde fue compañero de Juan Bautista Alberdi y Miguel Cané (padre), junto a quienes se recibió de abogado en la universidad de Buenos Aires. Participó del Salón Literario del 37, como todos sabemos reuniones de intelectuales románticos, cuyos temas derivaron hacia las cuestiones políticas de su tiempo, motivo por el cual Rosas lo hizo disolver.
Y con Alberdi, como jefe de redacción, editó La Moda, una “gacetilla semanal de música, de poesía, costumbres y modas…dedicada al bello mundo federal” el que fue cerrado también por Rosas, en forma preventiva, permitiéndoles gracias a la influencia de su padre una edición final en abril del 38. Asímismo Rafael colaboró posteriormente en otro periódico, editado en Montevideo y opositor a Rosas. Aparentemente hubo distancia política entre él y su padre.
En noviembre de 1843 su esposa, Candelaria del Cerro Roo, compró una chacra de 26 cuadras cuadradas en el barrio de Belgrano, en lo que se conoció entonces como “barranca de Corvalán”. Ha llamado la atención que en esas épocas fuera una mujer quién comprara las tierras.
Y dentro de esa chacra es que se hizo esta casona cuadrangular, con patio central con claraboya, hoy utilizado como hall central. En cuyo pórtico de entrada hay columnas corintias y esculturas de bronce, que fueron donadas por el Jockey Club y son réplicas de las originales que se encuentran en el Louvre, obra de los escultores franceses Falguiere y Dubois.
Aquí es pertinente comentarles y porque además despierta curiosidad, que en la cercana zona de Juramento y Luis María Campos (más cerca de La Pampa) se encuentra una réplica de la estatua de la Libertad, pero más pequeña ( 3 metros la nuestra, contra 93 la de Nueva York) realizada las dos veces, por el mismo autor: el francés Federico Augusto Bartholdi, que se inspiró en el coloso de Rodas: hueco y con un armazón interno revestido de una capa exterior en bronce.
Tanto la de Nueva York como la de Barrancas se inauguraron en el mismo mes y en el mismo año, octubre de 1886, pero la nuestra unos días antes. No puedo dejar de contar aquí, que la mamá del escultor, cuyo rostro sirvió de modelo, según la versión más aceptada, vivía en Alsacia, provincia que había sido cedida a Alemania luego de la derrota francesa, y como las autoridades alemanas le prohibieron visitar a su madre, para el escultor la estatua fue un símbolo de la libertad.
Resta comentarles que la estatua original fue donada por Francia a los Estados Unidos, con motivo del centenario de su independencia (que en realidad había sido en 1776) y que la nuestra fue comprada por la municipalidad.
En el actual Jockey Club, sobre la avenida Alvear, se encuentra una Diana de Falguiere, (uno de los autores de las esculturas del pórtico de entrada).
Allí ocurrió un incendio provocado por los mismos que hicieron arder las casas de los partidos radical, demócrata y socialista, en medio de un atentado en 1953, finales del gobierno peronista, y a raíz de esto en la sede del Jockey se perdieron muchas obras de arte, cuadros de Goya, libros y la Diana mencionada que rodó por las escaleras quedando mutilada de sus dos brazos y el arco, y finalmente tendida en el hall de entrada, hoy a salvo en el vestíbulo de la misma sede. Había sido Carlos Pellegrini quien la donó al Jockey Club luego de haberla comprado a la viuda de su anterior dueño: Aristóbulo del Valle.
Volviendo a esta casa, recordamos que la entrada principal estaba ubicada, originalmente, en la esquina de La Pampa y Virrey Vértiz y se accedía al predio por un gran portón de hierro y madera flanqueado por dos faroles esféricos, y una importante escalinata que trepaba por la barranca. Esto permitía una vista sobre el río a través de una galería exterior conformada por arcos sobre columnas (una loggia) que hoy está totalmente cerrada y que se usó como salón de bridge. Y también se podía ver el río desde un alto mirador con balcón corrido, punto de referencia de los navegantes, al que se accede por escalera caracol de madera y concluye en un cuerpo vidriado con pilares esquineros y columnas en cada cara.
Siguiendo con la historia de este club, recordamos que a comienzos del siglo XX, el entonces llamado Círculo Belgrano, funcionaba en Obligado y Sucre, y alrededor de 1919 se trasladó a esta propiedad que fue adquirida en 1920.
La casa que lo alberga, en cada pared conserva el encanto de la tradición, que conlleva un acervo cultural de mucha riqueza, constituyéndose en un patrimonio fundamental de Belgrano.
El club se caracteriza por su parte cultural, posee una biblioteca de más de mil libros catalogados y subidos a su página Web. Hay grupos de teatro y distintos eventos, relacionados al arte los fines de semana. Actualmente la cantidad de socios es aproximadamente de 1200 ó 1300, en un ambiente familiar en el que se jugó al bridge ( ya no), pelota paleta, futbol, squash, paddle, natación, y en otros tiempos esgrima, siendo tan importante, que en la década del 20 del siglo pasado se dijo que la esgrima tenía su casa en el Club Belgrano.
Con el transcurso de los años, el edificio fue siendo remodelado en función de las actividades. Se ha mantenido intacta la fachada exterior y el mirador vidriado que todavía hoy sirve de referencia para orientarse y que, en su momento, permitía: detectar los barcos que atracaban en las barrancas y observar las extensas quintas que entonces poblaban la zona.
A continuación escucharemos una pieza de música de cámara. Música cuya característica es que:
· cada músico toca una parte diferente
· y que no hay director; los músicos deben estar situados de manera que puedan mirarse entre sí, para lograr una mejor coordinación.
Los dejo, entonces, nuevamente con el Cuarteto de Amigos para escuchar de Luis Gianneo, de las tres piezas criollas: Criolla
Cuarta Entrada
El grupo Renovación, del que formaba parte Gianneo, estuvo influenciado por la llegada de los ballets rusos de Serguei Diaghilev.
El primer vínculo entre los Ballets Rusos y nuestro país bien puede haber sido una joven argentina de veintitrés años que, cultivándose en París en el año 1913, presenció el estreno de La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, con coreografía de Vaslav Nijinsky y promovido por el gran gestor cultural que fue Diaghilev.
La tradición nos cuenta que la función causó un gran escándalo y el espectáculo, que terminó marcando una ruptura en las vanguardias de ese ppio de siglo, fue denostado por la prensa especializada. En la sala del teatro de Champs-Élysées, además de nuestra compatriota se encontraba Coco Chanel, mecenas de las producciones más alternativas de entonces, y también una de las creadoras más apreciadas por la misma joven argentina de veintitrés años: que era Victoria Ocampo.
…
Manuel Mujica Láinez, Manucho, escribía, quizás con cierta melancolía:
“…pues, mi barrio, por tranquilo y discreto,
por un resto de encanto señorial que declina en la cruz del loteo, esquina tras esquina,
por tener aún miradores y tapias,
resabios de quintones y también de prosapias…”
La ciudad que Rivadavia, en algún momento, había soñado levantar en estos parajes, como un homenaje al creador de la bandera luego de su muerte en 1820. muerte que ocurrió justamente el día de los tres gobernadores en Buenos Aires, días de furia ya en aquel entonces, aunque en realidad no hubo tres gobernadores sino ninguno y pasaron casi tres días sin tenerlo, ese sueño de ciudad, no tardó en convertirse en los alfalfares de Rosas, lugar de pastoreo para su caballería y calera que sirvió para la construcción de Palermo de San Benito, el Versalles criollo como lo llamó Sarmiento.
En torno de estas caleras se había agrupado un caserío cuyos escasos pobladores, nativos e inmigrantes, solían abastecerse en una pulpería, La Blanqueada, nombre común en este tipo de establecimientos.
En 1855, un grupo de vecinos de San José de Flores, al que pertenecía esta zona de la calera, gestionó la fundación del pueblo independiente de Belgrano, encontrando eco favorable en el gobernador Valentín Alsina.
Y fue así que el 6 de diciembre de 1855 se aprobó por decreto el nombre del pueblo.
Poco después, sobre el antiguo camino del Bajo, en parte camino de las Cañitas, actual Luis María Campos, se tendieron las vías del ferrocarril del Norte, hoy Ferrocarril Bartolomé Mitre, y se inauguró la estación que hoy se llama Belgrano C (1862)
Las manzanas de lo que fue el parque de la quinta de Alsina, una vez parquizadas por Charles Thays, se convirtieron en paseo público.
Sin dudas, el acontecimiento más importante en Belgrano tuvo lugar en 1880, cuando ocurrió el levantamiento de Carlos Tejedor, gobernador de la pcia de Buenos Aires, quién junto con los Alsina (Adolfo y Valentín), José Marmol y Pastor Obligado, había apoyado la separación radical entre Buenos Aires y el interior, porque así defendían los privilegios aduaneros y de puerto de la ciudad, pero no respetaban el acuerdo de San Nicolás y se oponían al sistema federal.
Fue entonces que el gobierno nacional se tuvo que trasladar a lo que hoy es el museo Sarmiento, en ese momento edificio municipal.
Fue la Revolución del 80, el último episodio de las guerras civiles que enfrentaron a las provincias argentinas con Buenos Aires.
Esto ocurrió a raíz de la sucesión del presidente Avellaneda y suponía que la ciudad de Buenos Aires se convertiría en capital federal, cosa que terminó ocurriendo luego de cruentos combates, en que la Provincia quedó derrotada.
Restablecida la calma, Belgrano pronto dejó de ser ciudad para unirse, como barrio, a la reciente capital iniciándose así la expansión del gran Buenos Aires.
……………
Belgrano contó con historiadores y también con evocadores nostálgicos
Algunos se lamentaron de la urbanización que, decían, desunió al vecindario. Resultó para ellos, inaudito que no se supiera cómo se llamaba el vecino de al lado. Antes había cierta distancia entre las quintas, cada una constituía un mundo aparte, pero todo el mundo sabía quién era fulano o mengano.
Se añoraban los tiempos en que Belgrano era un territorio separado de las tierras de nadie, zona tenebrosa que llegaba hasta el arroyo Maldonado, de leyenda erizante, terrenos boscosos, de donde se contaba que se aparecían personajes de leyendas como la viuda y el chancho, y en donde ni por asomos una persona decente, se aventuraría por allí después de la oración.
Cada vez eran más las familias importantes que elegían este lugar como residencia permanente.
En 1892 el general Lucio V Mansilla se trasladó a su muy espaciosa mansión Villa Esperanza en la calle 11 de septiembre.
En ocasión de la fiebre amarilla Hilario Ascasubi se trasladó en forma temporaria a la quinta de Atucha (antes la quinta de Alsina hasta 1870), frente a la barranca.
A veces ocurrían hechos que quebraban la calma, como pasó en el bajo de Belgrano en dependencias del viejo hipódromo (ubicado en la zona del actual estadio de River) cuando hubo un duelo ( 28 dic 1894) entre Lucio V López (nieto de Vicente López y Planes y él: autor de La Gran Aldea) y el coronel Carlos Sarmiento, Secretario privado del Ministro de Guerra, Luís María Campos, de quién nunca se pudo establecer si era pariente o no de Domingo Faustino.
Esto sucedió a raíz de una investigación hecha por López como interventor de la provincia de Buenos Aires, sobre la venta de tierras en forma fraudulenta en Chacabuco.
Sarmiento fue detenido y luego de estar preso tres meses en el Departamento Central de Policía, la Cámara Nacional de Apelaciones lo liberó.
Retó a un duelo a muerte a López, a través de una violenta carta que publicó en el diario La Prensa. Ese mismo día, López fue a ver a su amigo, Carlos Pellegrini, en su estudio. Este dijo saber a qué venía y cuando Lucio le preguntó qué debía hacer le contestó: Batirse.
El duelo fue a pistola, en condiciones implacables. Después de la segunda cuenta de pasos reglamentaria, Mansilla, uno de los padrinos, debió levantar a Lucio con una herida mortal en el vientre.
Luego de esto fue trasladado a su casa sobre la avenida Callao al 1800.
Al atardecer se acercó el padre O'Gorman, hermano de Camila y párroco de San Nicolás de Bari, para otorgarle el sacramento de la extremaunción.
El entierro en Recoleta fue multitudinario. Entre sus amigos que lo despidieron diciendo palabras sobre él, Miguel Cané habló de “un resto de barbarie que predominaba entre los hombres cultos”.
Justamente la casa quinta, en Cuba y Sucre, de Carlos Delcasse, primer legislador de origen francés y que llegó a ser intendente de Belgrano, conocida como la Casa del Ángel por la película de Torre Nilson de 1957, fue lugar de célebres lances de armas.
Los duelistas entraban en la sala de armas por una disimulada puertita sobre la calle Arcos. Corrían el peligro de ser vistos por Juan B Justo que vivía enfrente y repudiaba despectivamente esos anacronismos feudales. La quinta de Delcasse tenía también un polígono de tiro y un amplio gimnasio donde se realizaban combates de boxeo. Estos estaban prohibidos como espectáculos públicos en la ciudad de Buenos Aires desde 1892, luego de una crónica de La Nación que había descripto una pelea como “un espectáculo reñido con el buen gusto”.
………………………
Volviendo a nuestro espectáculo de hoy es pertinente recordar las palabras de Ricardo Piglia que dijo: “No creo que el arte sea del orden del entender; en realidad no sé qué es lo que habría para entender en el arte”.
También en otras palabras, Gilles Deleuze, filósofo, nos dijo : el arte está en ruptura con la dimensión humana, es una práctica del extrañamiento; no hay nada que entender.
Y por su parte Gerardo Gandini, pianista y compositor, sostuvo que: “la
composición de música es parecida a la poesía, en el hecho de que
uno escribe música o poesía casi sin esperanzas. Se sabe que con eso no se va a ganar nada”.
El arte es un lugar de experimentación y juego con la incertidumbre, más que una búsqueda de certezas cognitivas.
Pero respecto de la música en particular me gustaría agregar, a modo personal, que, escucharla, tiene el poder de unir nuestras almas y reconocernos como parte de la misma familia humana, y muchas veces argentina.
A continuación volvemos a escuchar al Cuarteto de Amigos en la interpretación de Oblivion, de Ástor Piazzolla.
Quinta Entrada
El Cuarteto de Amigos está integrado por:
Haydee cuyo abuelo, violinista alemán fue quien le enseñó a usar el instrumento a muy temprana edad con solo cinco años, y ella recuerda que debía apoyarlo en una mesita ratona para poder tocarlo. Haydee fue primer concertino de la orquesta filarmónica del teatro Colón por espacio de treinta y cinco años, en épocas en que no era tan fácil para las mujeres acceder a ciertos lugares de prestigio, o simplemente acceder. Su abuelo había enseñado a tocar el violín al príncipe de la corona alemana antes de migrar a Argentina a causa de la guerra.
Gustavo, el otro violín del cuarteto, es de Tucumán, y desde muy pequeñito escuchaba a su papá estudiar el oboe en casa, porque era músico y se dedicaba a ello. Muy tempranamente se involucró con la música y al terminar la escuela secundaria ingresó a la Sinfónica Nacional en la que permanece desde hace 30 años. Un detalle curioso es que la hora de estudio de su papá era la madrugada o la noche, desde las 12 en adelante y él dormía escuchando ese sonido y se había acostumbrado a dormir así.
Carla, la viola, empezó sus estudios a los seis años con su padre, violinista y también violista en el Teatro Argentino de La Plata. Entre sus recuerdos de infancia están el escuchar los conciertos de viola de los alumnos de su papá, o despertarse, antes de ir a la escuela por la tarde, con el sonido del cuarteto de cuerdas de la Universidad de La Plata, porque ensayaban en su casa.
Empezó estudiando violín, pero la viola lo fue desplazando poco a poco, hata que finalmente fue a Europa a tomar clases de este instrumento la música existió siempre para ella.
Siro Bellisomi, violoncello. Ya su abuela tocaba piano en el cine mudo de comienzos del siglo XX, y en las fiestas familiares sus tíos abuelos además eran payadores, y tocaban el piano y cantaban, su papá era pianista y organista y como venía de La Plata a Buenos Aires a dar conciertos en Santo Domingo, mientras ensayaba, de chiquito Siro preparaba sus deberes de la escuela sentado dentro del órgano tubular…comenzó a estudiar piano a los 8 y luego se inclinó hacia el cello cuando comenzó a ir por su cuenta a los conciertos, aunque también le atraía el violín, instrumento que practicaba su hermano.
…
Vamos ahora a escuchar nuevamente a Piazzola, un músico que integrando unos pocos elementos nuevos modificó la sustancia misma de la estética.
No se trató de rupturas, -ruidosas casi siempre- sino articuladores, bisagras inaudibles que ahuecan la continuidad de lo existente. Fue así como lo nuevo abrió un espacio antes absolutamente inexplorado.
Además, lo novedoso importa materiales y lenguas extrañas. La creación implica una traición al pasado.
Eso fue lo que hizo Piazzola con el tango. Extrajo nuevos sonidos de instrumentos preexistentes. Tocó el bandoneón de parado -como se dice en la jerga-, lo golpeó como si se tratase de un instrumento de percusión. Al violín, lo raspó a la altura del puente.
Introdujo armonías jazzeras, otros modos de orquestar, modulaciones, todo ello inexistente en el tango tradicional ya instalado.
Piazzola hizo de su nombre un punto de no retorno.
Un poco cansado de explicarse frente a los tribunales de la historia sagrada, de su música entonces dijo que no era tango, sino música de Buenos Aires.
Sin modificar ni un solo ladrillo fundó otra ciudad, al modo en que Borges interpretó al Heráclito: si no se bebe dos veces agua del mismo río, no es porque el río corre y cambia, sino porque el hombre que baja a beber nunca es el mismo.
Es tan cierto decir que su música no es tango como cierto es decir que es tango en su más pura extrañeza recobrada.
Para finalizar esta velada escucharemos ahora: Fuga y Misterio ejecutado por el Cuarteto de Amigos
© 2022 Noemí Molinero. Toda cita de este texto debe indicar su título y publicación original en https: //historiaatravesdelarte.blogspot.com/2022/08/concierto-en-barrancas-club-belgrano.html